Por Daviel Reyes
La ira de Tabscoob
En Tabasco el aire siempre pesa. Se siente como si la humedad, lejos de ser un capricho del clima, fuera una venganza antigua, una respuesta de la selva a los hombres que se atrevieron a dominarla. Me recuerda la ira de Tabscoob, el gran señor maya que, con las aguas del Grijalva y los pantanos como aliados, resistió hasta el último resquicio a las huestes de Hernán Cortés. Fue en la Batalla de Centla donde el cacique y su gente se enfrentaron a espadas y caballos que nunca habían visto, y aunque la derrota marcó el inicio de la caída de un mundo, también sembró las raíces de una rebeldía que parece habitar en el ADN de esta tierra. La resistencia de Tabscoob simboliza la lucha por preservar una forma de vida ante la inminente transformación, ante la amenaza del extraño, del intruso. Más allá de la derrota militar, el episodio habla de la compleja identidad de un territorio que, desde entonces, ha sido escenario de confrontaciones y adaptaciones constantes. Las comunidades de Tabasco llevan generaciones luchando contra enemigos modernos y fantasmas remotos. Contra la pobreza que carcome, contra el agua que se niega a retroceder, y contra la violencia que enraiza con la misma fuerza que sus ceibas.
La del 23 de noviembre no fue una noche cualquiera en Tabasco, pero tampoco fue excepcional. Villahermosa, madrugada, DBar. Un comando armado irrumpió en el club nocturno. Seis personas murieron en el ataque y al menos diez más resultaron heridas. Jalapa, a poco más de 80 kilómetros de Villahermosa, misma madrugada, el Casino del Pueblo. Una pareja celebraba sus nupcias cuando un grupo de empistolados irrumpió en el festejo, disparando contra los presentes. Un hombre cayó muerto, dos más quedaron heridos. La Fiscalía General de Tabasco negó cualquier relación entre ambos ataques y ofreció cifras aterradoras. En apenas unas horas, siete personas murieron y doce quedaron heridas en dos ataques separados por kilómetros pero unidos por la lógica implacable de la violencia. Este año, los ataques en bares tabasqueños han sido recurrentes, el DBar es el tercer establecimiento en ser atacado en noviembre.
Se trata de una estrofa más en la letanía que la violencia recita desde hace años en la tierra de Chico Ché. Otra, el ataque del 11 de noviembre, cuando un comando bloqueó la carretera Villahermosa-Frontera, asesinando a un agente de la Fiscalía mientras vehículos ardían en llamas como antorchas dothraki sobre el asfalto. Apenas tres días después, hombres armados dispararon contra agentes en Villahermosa y prendieron fuego a un Oxxo. En octubre, una noche entera de Villahermosa fue tomada por disparos y humaredas que ascendían de autos y comercios. Este es el Edén mexicano.
¿Qué es la narcoviolencia si no una forma retorcida de memoria histórica? La furia de Tabscoob, que alguna vez significó rebeldía heroica, parece haberse convertido en una maldición que se cierne sobre su gente. Como si el cacique, en su lucha contra el conquistador, hubiera firmado un pacto con el agua y el pantano, un juramento de resistencia que, siglos después, continúa pagándose en lágrimas y sangre. Tabscoob encarna una narrativa que no ha terminado; lo que distingue al mito del gran señor maya no es su victoria —que nunca llegó—, sino el eco de su desafío. Su memoria persiste como una figura que habita en el inconsciente colectivo porque, diría Roland Barthes, todo mito se convierte en un lenguaje. Y como lenguaje, necesita de una gramática que le dé forma, que permita su interpretación y su persistencia. El mito no solo es narrado; es estructurado, modelado y codificado en un sistema de signos que lo hacen inteligible y eterno.
La narcoviolencia, en su forma contemporánea, no escapa a este fenómeno. El crimen organizado ha construido una mitología que perpetúa su dominio, un relato que asocia su capacidad destructiva con omnipotencia y su brutalidad con inevitabilidad. Ha codificado su propia gramática del terror; una que reorganiza las percepciones del miedo en una teatralidad siniestra y que, como toda puesta en escena, para sostenerse, necesita un escenario.
Puesta en escena para el terror
El mito requiere un lugar donde hacerse carne. Las grandes historias de resistencia, tragedia y terror han encontrado siempre escenarios que magnifican su impacto. La narcoviolencia no es diferente y, en México, además de una herramienta de control territorial, también es un discurso. Cada ataque, cada coche bomba o video explícito, parece diseñado para aterrorizar —aunque Claudia Sheinbaum diga que no—, para comunicar un mensaje claro y contundente: Aquí estamos. Esto es lo que podemos hacer.
En nuestro país la violencia no solo ocurre, se escenifica. Cada evento parece coreografiado para capturar la atención pública y dejar una marca en la memoria colectiva. El coche bomba en Celaya, los cuerpos abandonados frente al palacio municipal de Cazones, los bloqueos incendiarios en Jalisco, Tabasco, Guanajuato o Sinaloa, buscan dominar tanto el territorio físico como el espacio simbólico. La lógica de la narcoviolencia sigue las reglas de un espectáculo cuidadosamente construido; la elección del plató no es fortuita, el escenario importa porque es el marco que sostiene la acción: un bar lleno de comensales, o un Oxxo, o una autopista de cuota, son escenarios donde la cotidianidad es interrumpida de forma brutal para luego continuar como si nada. El objetivo, más que matar, es desestabilizar, torturar, aterrorizar —aunque Claudia insista en que no—. Los gritos, el caos, el fuego, las imágenes que se filtran en redes sociales y noticieros, son tropos que convierten cada disparo en un performance que el país entero está obligado a observar.
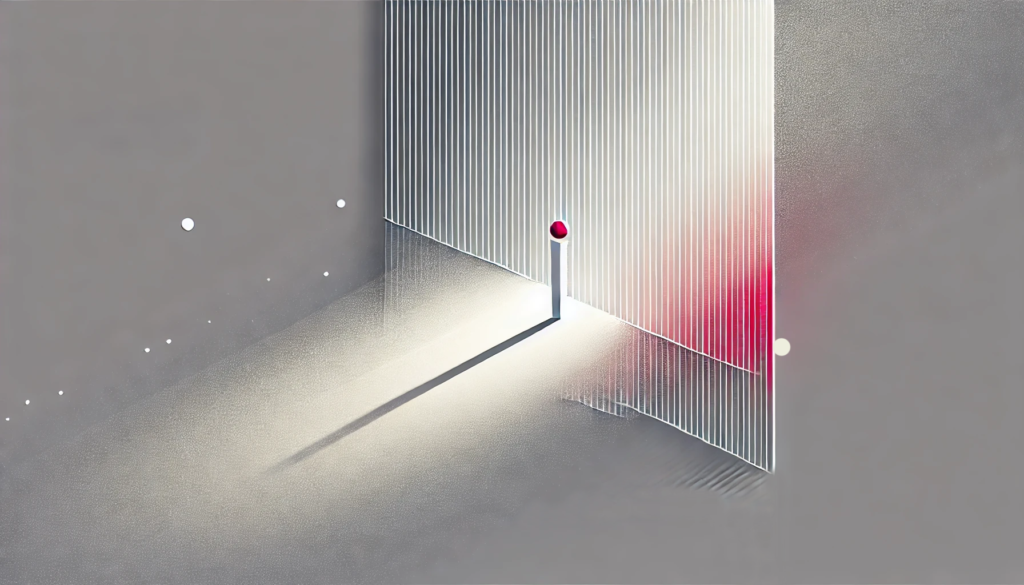
Aquí estamos: la imagen como amenaza
Eran las veintitrés horas del nueve de noviembre de dos mil veinticuatro cuando una camioneta gris se estacionaba afuera del bar Los Cantaritos, en el corazón del centro histórico de Querétaro. La que otrora se preciaba de ser una de las últimas ciudades seguras del país, fue sacudida por un acto de violencia que derrumbó el mito de su tranquilidad. Del vehículo descendieron cinco figuras, sombras encapuchadas que llevaban en las manos el peso frío de la muerte. La puerta del establecimiento se abrió de golpe, el comando ingresó preguntando por un tal Fernando y, con la determinación de quien se sabe intocable, vació sin piedad una ráfaga de balas sobre los comensales. El terror se desató al instante. Algunos buscaron refugio bajo las mesas, otros, impávidos, apenas se agazaparon. Las risas se ahogaron en gritos, el bullicio desmoronó en caos y, en cuestión de segundos, el bar se transformó en un paisaje de cuerpos rígidos que, esparcidos sobre el suelo, exhalaban sus últimos alientos.
Diez vidas fueron segadas esa noche, siete hombres y tres mujeres. Entre los caídos yacía Fernando González Núñez, alias La Flaca, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue su nombre lo que llevó a las autoridades a considerar que el ataque podría haber sido un ajuste de cuentas entre grupos criminales. Las reacciones no se hicieron esperar. El alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías, declaró que el ataque estaba dirigido contra delincuentes y anunció medidas para reforzar la seguridad en la ciudad. El gobernador Mauricio Kuri alzó su voz también; condenó el acto como brutal y prometió castigo para los responsables. La presidenta Sheinbaum, en su conferencia matutina, confirmó que el ataque estaba dirigido a una persona específica —al parecer el tal Flaca— y destacó la detención de un sospechoso.
Damas y caballeros, el miedo ha llegado a Querétaro.
El terror no se limita a los balazos, también habita en la imagen que queda después. En La cámara lúcida, Barthes propone el concepto de punctum para referirse a ese elemento que, en una fotografía, punza (pero también lastima, gotea, mancha). No se trata de lo evidente, sino de lo que irrumpe y perfora. En la cobertura mediática de la narcoviolencia mexicana, el punctum podría ser el vaso de cerveza derramado junto a un cadáver, o la mancha de sangre que se mezcla con un pedazo de tortilla, o la camioneta gris que permanece estacionada, indiferente.
Punctum es el signo más poderoso del discurso audiovisual; su potestad radica en que es sutil, capaz de perdurar en el tiempo y en el espacio. No es el acto terrible, es su huella; eso que Derrida, en De la gramatología, define como lo que no está nunca plenamente presente. Es un signo de lo que estuvo y ya no está, de lo que se retira incluso mientras se manifiesta. Trasciende a lo visible —sangre, cuerpos, restos materiales— y se instala en el imaginario. Construye una gramática espectral que se reitera en cada conversación, o en cada silencio cómplice, o en la ausencia siempre presente de quienes ya no están. Es la amenaza que persiste más allá del momento del acto violento; es la sombra de un poder ausente que, sin embargo, siempre está presente. Huella y punctum convergen en su capacidad para convocar una amenaza que afecta al espectador no por lo que muestra, sino por lo que evoca, por el mensaje que permanece suspendido en el aire como un susurro: aquí andamos, pa lo que se ofrezca.
La imagen hiere de forma precisa. En el caso de nuestra narcoviolencia, el punctum se vuelve un nodo en la estructura narrativa:
zapato abandonado junto a charco de sangre,
manta con tipografía burda anuncia:
esto le pasa a los culeros,
Oxxo que arde en llamas,
cabeza humana en hielera de unicel,
pierna de mujer que sobresale de tambo.
Barthes diría que el punctum no se busca sino que nos encuentra. Aunque, en México, la narcoviolencia es un texto abierto y sus actores no buscan la invisibilidad, sino que se hable permanentemente de ellos. Es un discurso de poder que define la concepción del mundo de sus espectadores. Perfora la mirada, anula la capacidad de la memoria para procesar el horror. Después de cada acto violento la vida regresa a la normalidad, como un silencio incómodo; el tambo se vuelve invisible, el Oxxo se reconstruye, el cuerpo ensangrentado se reemplaza por el flujo interminable de tiktoks. Ese es el verdadero triunfo del terror: su capacidad para convivir con lo cotidiano.
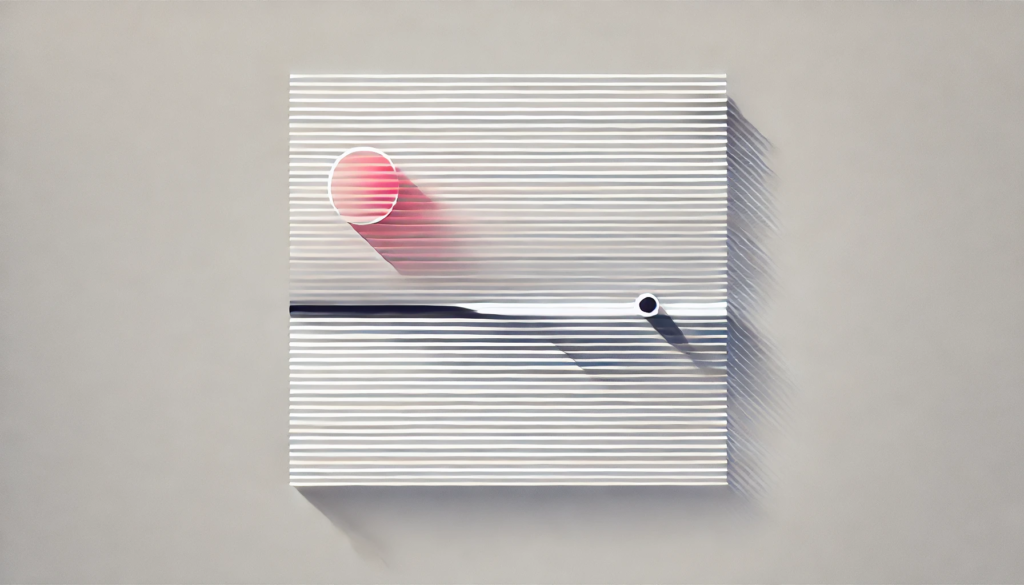
Estado espectador
El acto violento, cuando se despliega en el escenario mediático, irrumpe en la vida cotidiana y la resignifica. Es una mitología en construcción, un enunciado que transforma la acción en símbolo, notificación pérfida de que el miedo no es excepción, es la norma. Mensaje recibido, doble check. La presidenta declara, serena, que “el ataque estaba dirigido a un delincuente específico”. Es una frase calculada, un movimiento quirúrgico —cree ella— que pretende separar el caos de la calma que Claudia representa. Pero aquí surge la problemática: el discurso oficial, en su afán de proyectar tranquilidad, despoja a la violencia de su verdadera magnitud, convirtiéndola en exiguo dato, cifra controlable y que pasa desapercibida. La retórica de Sheinbaum es precisa en su ambigüedad, “estamos trabajando en las causas”, dice —lo que está muy bien pero, ¿y mientras qué hacemos con los muertos, presidenta?—. La violencia, bajo su narrativa, no es más que una variable en la ecuación histórica de un México en transición; mientras tanto, la sangre en las aceras, esa que aún no termina de secar, actúa como una nota al pie de cada conferencia mañanera.
Para Barthes, un mito es, más que una mentira, una simplificación que transforma lo complejo en evidente, en asequible. El discurso de Sheinbaum, al enmarcar la violencia como un acto aislado, intenta crear una mitología donde su autoridad nunca está amenazada y pone un velo transparente al incendio tras bambalinas. Al mismo tiempo, en Tabasco, dos ataques simultáneos dejaron 7 muertos y 12 heridos. En Querétaro, un comando armado irrumpió en un bar con saldo de 10 fallecidos y 13 lesionados. En Celaya, un coche bomba estalló frente a una comandancia. En Pátzcuaro, un empresario fue secuestrado en su restaurante por un grupo armado. En Culiacán se encontraron 14 cadáveres. En Chilpancingo, 11 cuerpos fueron hallados en una camioneta, pertenecían a algunos de los 17 comerciantes desaparecidos en Chilapa. Más que ataques, proclamaciones, ocurridas todas entre octubre y noviembre de dos mil veinticuatro.
Bajo la lógica de la presidenta, estos actos de violencia no son signos de un poder paralelo que subordina al Estado; sino accidentes en un proceso de transformación del que ella tiene el control gracias a que fue revestida con autoridad moral, gracias a que recibió el bastón de mando. Sin embargo, dice Foucault en Vigilar y castigar, el poder no es unívoco ni lineal; no se ejerce únicamente desde el centro, sino que circula, se infiltra, se reproduce en los márgenes. Así, mientras en Morena se disculpan por viajar en helicóptero, las barricadas que paralizan carreteras y los videos donde hombres armados declaran su dominio sobre ciudades enteras, son contra-discursos que interpelan al poder oficial y lo desenmascaran. Frente a esto, el discurso de Sheinbaum busca neutralizar, no al enemigo —a ese se le abraza—, sino a la percepción misma del conflicto. Su gobierno construye un mito personal: el de un país que avanza hacia la pacificación, uno en el que la violencia es un residuo histórico, herencia de administraciones pasadas.
En el México de la narcoviolencia, el vacío es un estado permanente. Allí donde deberían colmar los nombres, las historias y las respuestas, lo que queda es un hueco que amplifica la incertidumbre. La mirada ausente de la presidenta es un abismo que engulle preguntas y deja como respuesta un silencio que no puede ser llenado. Este vacío es estratégico: funciona como un mecanismo de control, un intento del poder por apropiarse de la narrativa.
El silencio se convierte en el signo más poderoso, el más elocuente de todos. Lo que no se dice, lo que no se acepta, lo que se omite, define tanto o más que lo explícito. Los huecos en el relato no son fallos, son la esencia misma del poder de la 4T, su discurso cumple una doble función: promete acción, pero nunca la concreta; reconoce el problema, pero lo disfraza como un hecho aislado; de tal suerte, en el vacío, la violencia llena los espacios y forma un imperio propio. Los actos violentos, las imágenes mediáticas y los discursos oficiales funcionan no como realidades objetivas, sino como fragmentos de una estructura simbólica que organiza nuestra percepción del miedo, el poder y la memoria.
Desde la fría estancia del poder, la presidenta de México se disfraza de espectadora y contempla, flemática tal cual es, la violencia en el país como si fuera un espectáculo que se desarrolla a miles kilómetros de distancia y no un pulso que late bajo las propias estructuras del Estado, invisible pero omnipresente. Mientras Claudia repite que “no caeremos en provocaciones”, el país entero ya ha caído en el horror resignado.

Welcome to the Jungle
Abandonad toda esperanza, los que aquí entráis, advierte Dante Alighieri en el canto I de su Divina comedia. En México no somos buenos siguiendo órdenes, por eso, aquí la esperanza se desprende poco a poco y a jirones, como la pintura que se desgasta en las paredes de una casa abandonada. Primero nos dijimos que no era tan grave, que el fuego no llegaría a nosotros. Luego aprendimos a callar, a desviar la mirada, a resguardarnos en casa. Finalmente, entendimos que el terror no está allá afuera sino dentro, y así, sin notarlo, nos instalamos en el infierno, welcome to the jungle.
Tabscoob caminaría entre los círculos del averno mexicano como el héroe condenado de Dante. Aunque el infierno, en el país del me canso ganso, no es cine ni literatura; es estructura, un sistema complejo en el que hemos aprendido a vivir. Pero recordemos el poema, para Dante, infierno es reflejo, no castigo. Cada sombra que vaga por sus círculos es un recordatorio de las decisiones que llevaron allí a quienes lo habitan.
En el infierno mexicano todos tenemos lugar y cabida, todos contribuimos a que las cosas estén como están. Dice la voz del cliché que cada pueblo tiene el gobierno que se merece —¿cliché?—. Votáramos por Claudia o no, si queremos aplacar la cólera de Tabscoob es necesario confrontarla, romper el pacto implícito que permite que la violencia coexista con la normalidad. Más que a manera de abstracción, intento que mis palabras se conviertan en práctica; en el compromiso de no aceptar lo inaceptable, de no justificar lo injustificable, de rechazar esa gramática que organiza nuestra tolerancia a la violencia, normalizándola hasta el punto de hacerla invisible. La resistencia, entonces, es un gesto obstinado, casi íntimo: es dar forma al vacío, volver tangible lo ausente, y aceptar nuestras responsabilidades y deudas. Si en México el infierno más que destino es espejo, ¿qué vemos cuando lo miramos?
Xalapa, noviembre de 2024.


Este escenario es muy triste, pero es lo que vivimos, esto es el cambio? Esto es la 4T, que espanto!